
Esta es una selección de los frutos de una carrera literaria marcada por el esfuerzo y la tenacidad, a la intuición y la disciplina, la reflexión y la lucidez. Ejemplos de la sensibilidad de Mario Vargas Llosa tanto para urdir tramas épicas y asombrosas como para captar los problemas de su tiempo. Ambas producciones, tanto la ficción como el ensayo, resueltos con una pasión excluyente. Hay quienes pretenden escindir el pensamiento político de
Vargas Llosa de su obra literaria. Sin embargo, esta intención es imposible: ambos son indivisibles. Como él mismo ha señalado, en su generación no se concebía una vocación de escritor que no estuviera asociada, de una u otra manera, a la política. Así, las novelas y ensayos de Vargas Llosa han analizado con notable perspicacia las contradicciones de la realidad peruana. Nuestro autor ha logrado dar una imagen muy compleja de un país fracturado, donde imperan grandes traumas y desigualdades.

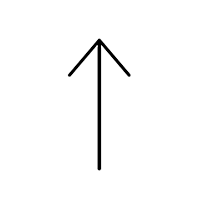
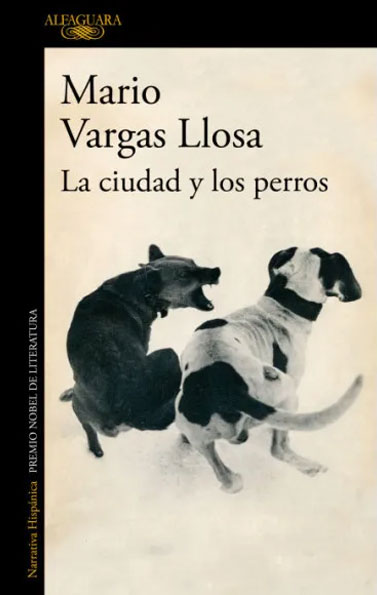
En las primeras líneas de “La ciudad y los perros”, se resume el destinó de Cava (ejecutor de un robo de exámenes en el Colegio Militar Leoncio Prado) y del Jaguar (su autor intelectual), que enredan y determinan las vidas del Esclavo (la víctima propiciatoria) y Alberto (el testigo horrorizado del drama). Todo se decide con los dados:
“Cuatro —dijo el Jaguar.
Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio: el peligro había pasado para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban tres y uno, su blancura contrastaba con el suelo sucio.
—Cuatro —repitió el Jaguar—. ¿Quién? —Yo —murmuró Cava—. Dije cuatro.
—Apúrate —replicó él Jaguar—
La primera novela de Vargas Llosa nos mostró un país bullente, explosivo y violento. La violencia es la clave desde la que el autor interpreta las contradicciones que la sociedad ejerce sobre los jóvenes. La violencia es una forma de protesta de los jóvenes contra las frustraciones por la estrechez del medio que les toca vivir. La escuela militar como territorio de la brutalidad, el desorden, la supremacía de los peores. Los feroces internos del Colegio Leoncio Prado matan a un alumno cercano a ellos, cuando su odio está más bien dirigido al mundo adulto, al de la autoridad.
A Piura llega don Anselmo, un extraño forastero que en medio del desierto, como un desafío a la población, funda un verde prostíbulo. A partir de allí, los hábitos de la ciudad cambian por completo, el Padre García clama contra el pecado, subleva a las gentes, a las “gallinazas” de Piura, y ordena quemar el antro. A esta historia se suman los amores de Don Anselmo y Antonia, la pequeña ciega que perdió a sus padres y que, en pleno prostíbulo da a luz a la Chunga, quien dirigirá la segunda Casa Verde, lupanar que se levantará sobre las cenizas del otro. La otra historia piurana es la de la Mangachería, ínfimo barrio de picaros, matones y gentes que viven a salto de mata, poblada de picanterías y bares de mala
muerte, situada en el mismo arenal. De ese inframundo, MVLL rescatado a un trío de compinches, los Inconquistables, formado por José el Mono, Josefino y Lituma, actores de mil hazañas magnificas y miseras orgías, asiduos concurrentes de la Casa Verde. Penetración honda en el territorio, galería espléndida de personajes, historias y escenarios; aventura dantesca y dolorosa sobre la existencia humana. Ejemplo de novela total, escrita por un joven autor con disciplina verdaderamente militar. El germen inicial de la novela fue un cuento ambientado en Piura, cuya redacción se multiplicó hasta las colosales proporciones de una extensa novela que recluta medio centenar de personajes.
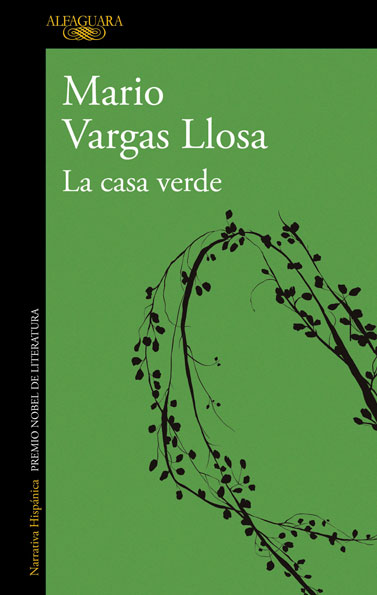
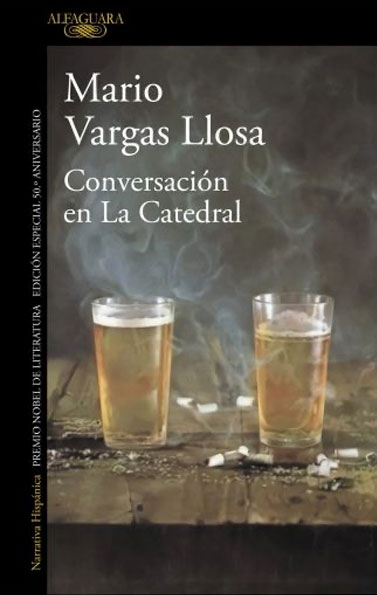
Ambientada en el “ochenio” odriísta (1948-1956) periodo en el que transcurrió su adolescencia, la elaboración ficticia de la dictadura se confronta con personajes concretos y públicos, cotejando las vivencias personales con la historia política peruana. “Conversación en la Catedral" es un modelo singular dentro de la tradición de novelas de dictadura, escritas por Asturias, Carpentier, Otero Silva y otros. Vargas Llosa evita prolijamente el ánimo tendencioso y proselitista. Le basta registrar e indagar con imparcialidad la realidad de la ficción. El interés de la novela está puesto en el cruce de conductas
privadas y comportamientos sociales, en la exploración de cómo los avalares políticos de un país se reflejan fatalmente en un amplio número de seres humanos, desde ministros hasta artistas frívolas. La novela es la historia de múltiples frustraciones que se van mezclando y relacionando hasta abarcar el país mismo y completar un círculo vicioso: Santiago Zavala, Ambrosio Pardo, Fermín Zavala y Cayo Bermúdez son personajes que se frustran porque todo se frustra, irremediablemente. Es en esta gran novela donde MVLL acuña la frase que se convertirá en mantra de este país: “¿Cuándo se jodió el Perú?”.
Cuatro años después de la inmensa Conversación en La Catedral, Vargas Llosa publicó una novela que, por su tono y arquitectura narrativa, se acerca a la comedia para cuestionar profundamente a la institución militar. La idea es reabsorber el impacto del desatado deseo sexual de las guarniciones amazónicas, incorporarla al sistema y neutralizarla al militarizarla. Por eso, buscar quién es el hombre en el ejército suficientemente discreto, hábil y responsable pera esa misión, es también asunto delicado. Ese hombre ideal resulta ser el capitán Pantaleón Pantoja, “Panta o Pantita” para los suyos, precisamente porque su foja de servicios demuestra que no es "ni fumador, ni borrachín, ni ojo vivo" (p. 13). Es, más bien, un fiel cumplidor de su deber, que asume
el indeseable encargo y con la intención de estar a la altura de las circunstancias. Como escribió el crítico José Miguel Oviedo, los acontecimientos de la novela comienzan a desarrollarse como una espiral que envuelve todo en el absurdo y el delirio. “El humor de Vargas Llosa es popular, deliberadamente "grueso", hasta ingenuo- un humor que sentimentalmente se aproxima al objeto ridiculizado. El de Pantaleón es una auténtica farsa, en una fábula con ribetes francamente burlescos. Pantaleón es un programa satírico-paródico cuyos dardos apuntan directamente a toda entidad compuesta jerárquicamente pero de modo concreto al sistema militar, al modo militar de resolver un problema que amenaza quebrar su organización y su existencia misma dentro de la sociedad”.
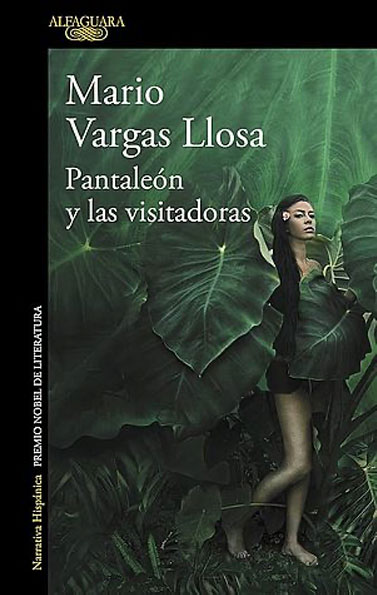
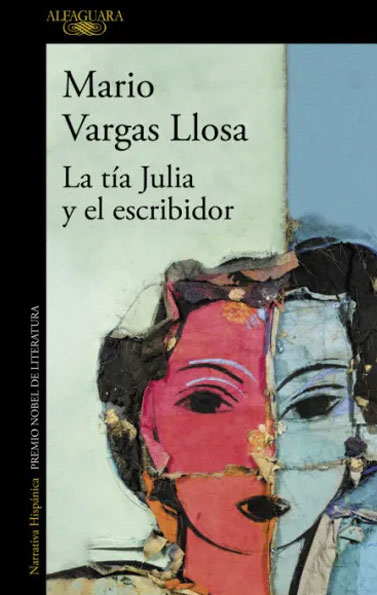
Maestro en recomponer el material autobiográfico, en esta espléndida novela el escritor juega con las posibilidades del lenguaje altisonante de las radionovelas, su irónico tono narrativo y su fervor melodramático, con una conmovedora remembranza melancólica personalizada en Pedro Camacho, el guionista de estas ficciones, compartiendo protagonismo con “Varguitas” y su amada “tía Julia”.
Novela de aprendizaje y de educación sentimental, la obra de Vargas Llosa pareciera ser la crónica de su prehistoria amorosa, el ensayo de su experiencia erótica y conyugal paralelo al ensayo de escritura, la preparación del hombre que madurará años después, con su segundo matrimonio y los grandes relatos de la segunda mitad de la década del 60.
Una de las novelas más ambiciosas de Mario Vargas Llosa y un desafio literario extremo solo comparable a las grandes novelas históricas del siglo XIX. El crítico Ángel Rama la comparó con “Guerra y paz”, de Tolstoi. Trata sobre la lucha a muerte librada por dos bandos de enemigos nacidos en el Brasil de fines del siglo XIX. Este escenario y época, que a primera vista pueden parecer
distantes, son en verdad el teatro de un drama inconcluso -el de la viabilidad de los estados nacionales latinoamericanos— y la ocasión de un desafío literario extremo -el de intervenir, con las armas de la ficción, en un terreno ya poblado de textos, entre los cuales resalta un libro crucial del canon brasileño moderno: “Os sertóes” (1902), de Euclides da Cunha.
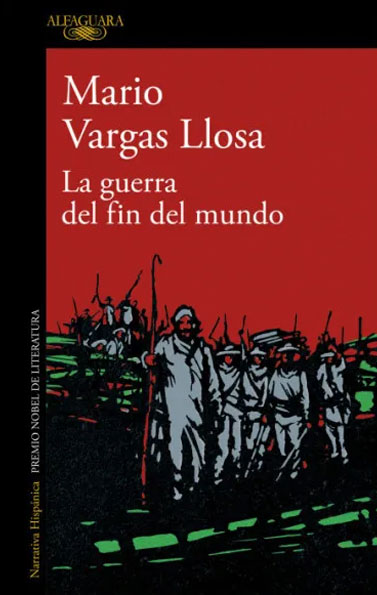
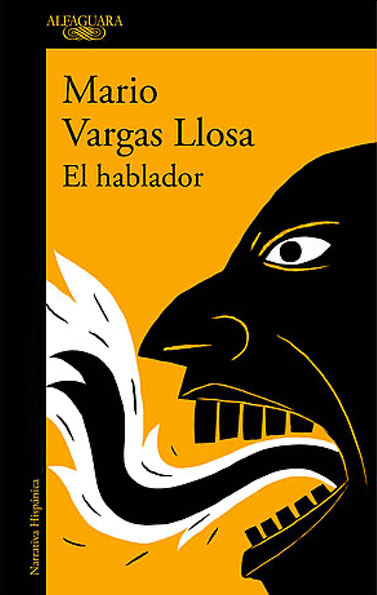
Eclipsada dentro de las mayores novelas de MVLL, se tratan sin embargo, de una de las mejores piezas de su producción de ficción. De profunda intensidad poética y notable montaje narrativo, “El hablador” nos habla de la Amazonia "desde adentro” a partir de la Tradición Oral de la región, siguiendo la voz de un informante chamánico, real-maravilloso.
Vargas Llosa da primacía a la naturaleza misma (su función sociocultural, su dimensión mágico-religiosa) de la oralidad y traza convergencias entre los machiguengas (por su necesidad de ficción y entretenimiento, de transmisión de sus textos culturales) y las elaboraciones culturales de Occidente.
Uno de los libros más ambiciosos y polémicos de Vargas Llosa. Un apasionado intento por narrar, en forma paralela, el origen y desarrollo de la vocación literaria y el compromiso político. Escrito después de la campaña por la presidencia del Perú, las memorias intentan explicar las razones del fracaso electoral, revelando las actitudes y falsías de muchos personajes de la política,
la cultura y los medios de comunicación en el Perú. En capítulos intercalados, por un lado nos comparte el relato de su infancia y juventud, y por otro lado, la historia de las motivaciones que lo llevaron a postular a la presidencia. El resultado es un texto que cruza la memoria personal y la historia, lo privado y lo público, la vida y el diagnóstico de la realidad nacional.
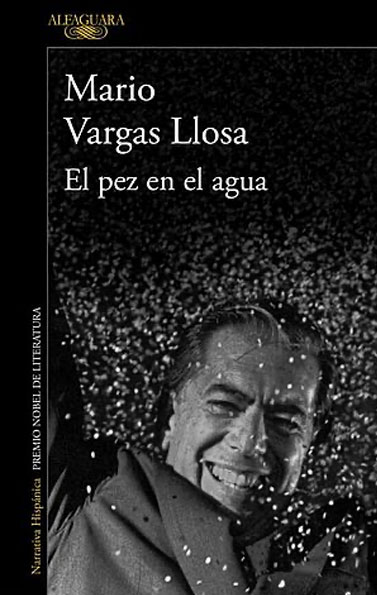
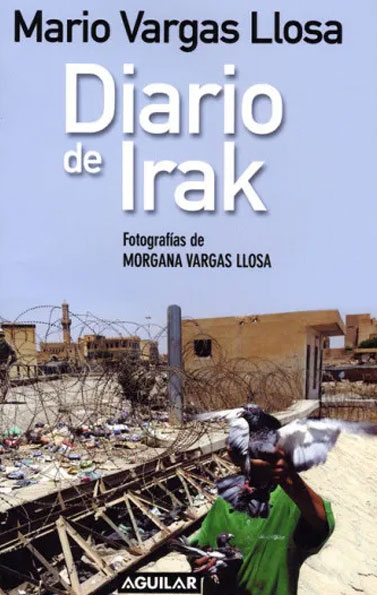
Vargas Llosa, acompañado de su hija Morgana, estuvo en Iraq para aplacar su curiosidad periodística y ver in situ cómo era el país después de Saddam Hussein. Fruto de esa travesía publicó un
recuento sociológico de cómo cambió la vida de los iraquíes tras la intervención estadounidense que, finalmente, dejó más de 200 mil muertos.
La literatura peruana no es pródiga en historias de amor. Por ello, pocos son sus personajes femeninos que pueden producir en los lectores los síntomas del primer enamoramiento. ¿Cuál es la razón de esta carencia? Ni siquiera Mario Vargas Llosa lo sabe. Pero imagina la misma razón por la que él tampoco se había atrevido a incursionar en este género. "Aunque es una experiencia tan universal, el amor ha sido un asunto tan tratado en la literatura, que resulta difícil escribir una historia que parezca fresca, novedosa, original. Imagino que eso desanima a muchos escritores que no quieren caer en el lugar común”, nos respondió en una entrevista a propósito de este libro. “Travesuras de la niña mala” abarca cuarenta años de amores itinerantes y continuas decepciones, gozados y sufridos por Ricardo Somocurcio en su obsesión por poseer a una inasible mujer que cambia de identidad tan fácilmente como de sombrero.
Enamorado "hasta el cien” de la niña mala, Somocurcio, un peruano “pichiruchi” cuyo único deseo es vivir en París, nos cuenta su apasionada aventura con un castellano muy limeño y coloquial. En verdad, Vargas llosa nos ofrece un divertido estudio de peruanismos propios del enamoramiento. “En esta novela he vuelto mucho a la variante peruana del español y, podría decir, casi casi a su variante miraflorina”, nos confirma. ¿Y cómo aman los peruanos? En su novela, admitiendo nuestra particular huachafería, sufriendo, esperando, recibiendo los cocachos de la mujer ingrata pero fascinante. “Una de las maneras en que he tratado de evitar caer en los excesos románticos ha sido introduciendo el humor. Los galanteos, los piropos, las cosas bonitas que dice Ricardo Somocurcio a la niña mala, llevan un poquito de pimienta, como un juego que va sacándole la vuelta a la retórica", señala.
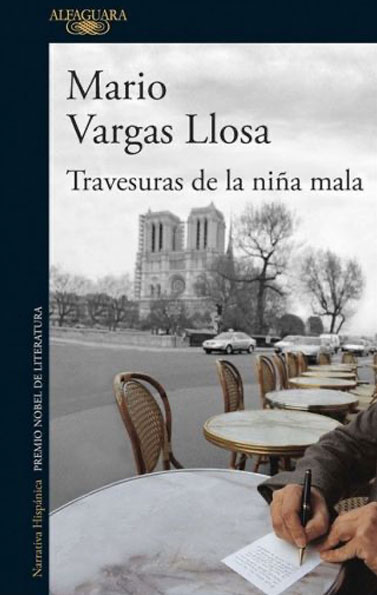
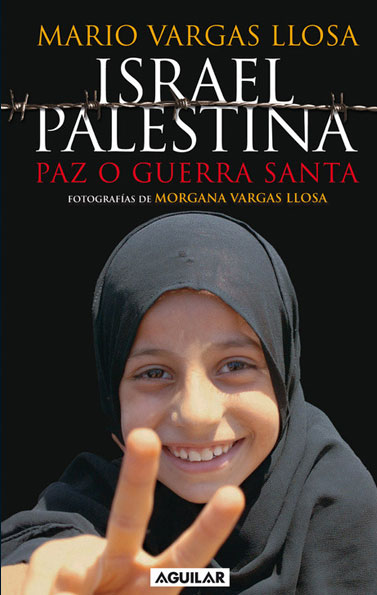
Fruto de un viaje por Israel, Cisjordania y la franja de Gaza, MVLL publicó un libro que provocó escozor en la sociedad israelí porque el escritor peruano desnudó los abusos que soldados
israelíes cometían contra civiles palestinos. “Nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos”, expresó el novelista mientras empezaba a recibir críticas de quienes antes lo vitoreaban.
El escritor peruano que más ha despertado el interés crítico de Vargas Llosa es, sin duda, José María Arguedas. Desde muy joven le dedicó artículos entusiastas, colaborando más que nadie a su difusión internacional, en vida del autor de Yawar Fiesta”. Fallecido éste, MVLL no cesó de estudiarlo con devoción en varias ocasiones, culminando esos afanes en este libro, uno de los más significativos de la abundante bibliografía argüediana. Vargas Llosa analizar lo que hay de realidad y ficción en la literatura y la ideología
indigenistas. En esta corriente descubre una ideología “pasadista" y "reaccionaria", en tanto hostil al inevitable proceso de urbanización e industrialización. Que idealiza a la cultura andina para defender una postura colectivista, mágico-mítica, "irracionalista", antimoderna y antiliberal. Asimismo, reclama el carácter ficticio propio de la obra literaria de Arguedas, a la que tanto trabajo antropológico sigue usando, abusivamente como un material meramente documental.
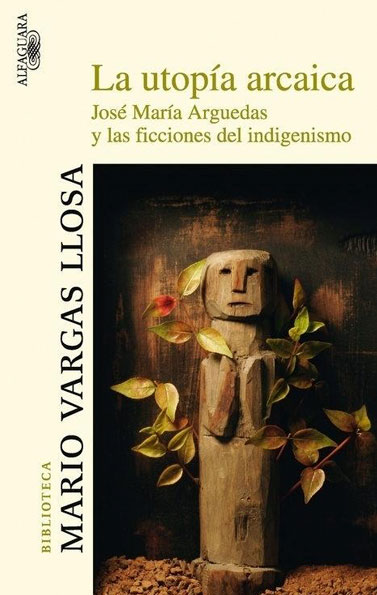
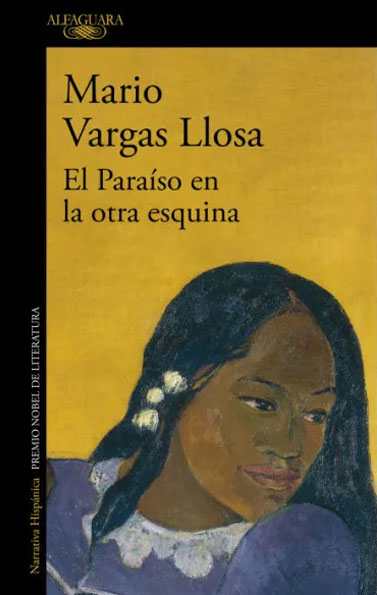
Dos vidas muy distintas entre sí, pero enlazadas por el deseo de alcanzar el Paraíso en la tierra: la de Flora Tristán (narrada en los capítulos impares), soñando con una sociedad donde las mujeres y los obreros se liberen de la explotación que padecen; y la de Paul Gauguin, nieto de Flora (desarrollada en los capítulos pares), rompiendo con la civilización para vivir como un “salvaje” en unión paradisíaca con la naturaleza, con un arte integrado a la vida diaria, impregnado de magia, belleza y goce sensual sin represiones. Asistimos a los últimos meses de
Flora y acompañamos a Gauguin en Tahití y las islas Marquesas (1891- 1903); en cada capítulo, afloran los recuerdos, reconstruyendo los pasos que los llevaron a romper con todo en pos del Paraíso. MVLL intercala las apasionantes biografías de ambos, en su obsesión por buscar la utopía, deseo tan característico del siglo XIX y el siguiente. De un lado, la revolución social y política; y de otro, la vuelta a la “vida salvaje” y la entrega al arte como sucedáneo de la religión, la especulación filosófica y los programas ideológicos de cambio social.
“El sueño del celta” tiene como protagonista a Sir Roger Caseinent, diplomático irlandés que denunció al mundo las masacres de nativos en el Congo y la Amazonia peruana. El interés del Nobel peruano por Casement no era reciente, pues ya en el ensayo “Las raíces de lo humano”, reunido en “La verdad de las mentiras” (2002), el escritor anunciaba que la vida de este cónsul irlandés bien merecía los honores de una novela.
Es probable que desde entonces se haya propuesto escribir sobre la agitada vida de este hombre que denunció el colonialismo y explotación durante la época dorada del marfil y del caucho en las selvas más recónditas de África y de América, donde millones de nativos -de estos dos continentes- fueron explotados, torturados y asesinados por la voracidad de la civilización occidental.
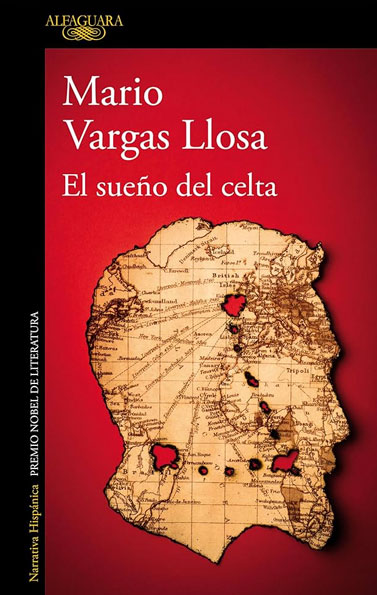
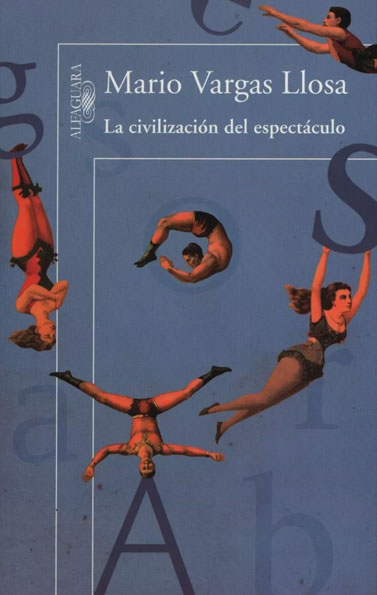
Se trata de una dura reflexión sobre la cultura actual, marcada por una creciente banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa, la frivolidad de la política, entre otros síntomas. El escritor lamenta que el mundo letrado y elegante que conoció a mediados del siglo XX ha desaparecido en el mundo de hoy. “Lo que ahora llamamos cultura es una cosa completamente diferente”, advierte el escritor, tras apreciar la desaparición de los cánones que sirven para marcarla separación entre lo importante y lo fútil, lo bello y lo feo, lo rupturista y lo
tradicional. Para el Nobel, actualmente la cultura abre sus puertas a todo tipo de fraudes e imposturas, algo que ocurre en todos los campos y países, aunque en medio del cambalache, las artes plásticas son las más perjudicadas. “La crítica nos permitía a los novatos orientarnos en el bosque de la oferta cultural con un cierto criterio. Hoy eso ya no existe. Hoy tenemos un tipo de cultura académica construida por lenguajes totalmente herméticos, y una cultura del gran público tan banal y frivolizada que ya no se pueden llamar de la misma manera”, nos advierte.
No es la mera biografía de un dictador como el dominicano Leonidas Trujillo, sino la historia del caudillismo dictatorial iberoamericano y universal, la historia de la esencia de todas las dictaduras. Como recuerda Alonso Cueto, Mario Vargas Llosa es un historiador de la intimidad del poder, un poeta de su maldad. El exceso del poder como expresión del mal es uno de los
temas de su literatura porque es uno de los temas de su vida, desde su relación con un padre autoritario y un internado en un colegio militar, pasando su juventud de estudiante sanmarquino bajo la dictadura de Odría. Todos ellos son hitos de una biografía marcada por una relación directa con las amenazas y devastaciones del poder.
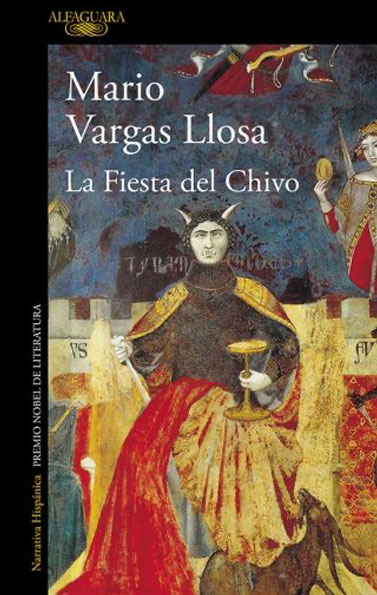
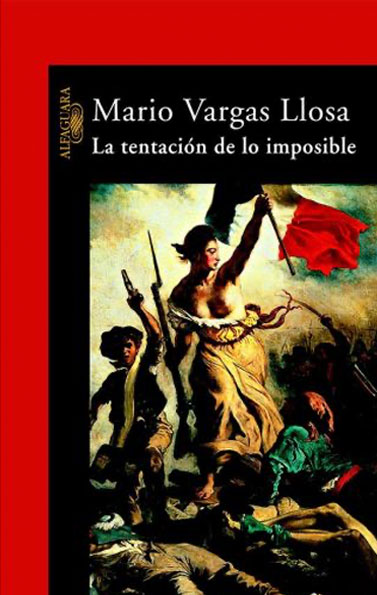
Vargas Llosa siempre había querido escribir sobre Víctor Hugo y “Los miserables”. Pudo culminarlo tras dos décadas de trabajo, con pausas a causa de otros proyectos. Pero cuando la universidad de Oxford lo invitó a dar un curso sobre el escritor francés, el Nobel aprovechó la ocasión para retomar sus borradores y enfrascarse en su pasión. En su revelador ensayo, además de analizar la gestación de
esta obra maestra, descubre la propia visión del mundo del autor peruano. Es una oportunidad dorada para asomarse tanto a la autobiografía intelectual de Vargas Llosa como al pensamiento liberal y el idealismo optimista de Víctor Hugo. La tentación de lo imposible es un ensayo incisivo, proteico, fruto de una cuidadosa investigación y que transmite una frescura y perspicacia poco usuales en una obra crítica.